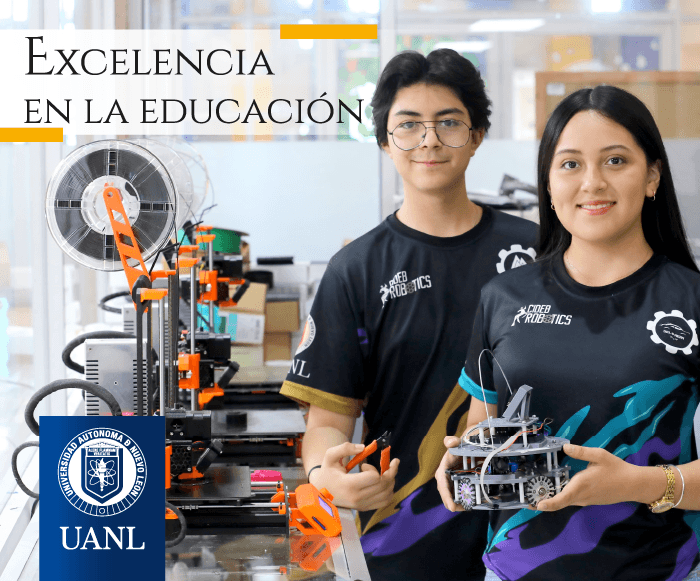Continuamos con Libro “Antonio Bienvenida, El Arte del Toreo”, por José Luis Rodríguez Peral
Fray Sebastián de Aparicio
En el primer tercio del siglo XVI llega a la Nueva España un mocetón gallego increíblemente fuerte y arrojado. Sebastián de Aparicio es su nombre. Acostumbra atrapar a los toros por los cuernos para mancornarlos, este es torcerles la cabeza y derribarlos. Ni que decir tiene el asombro de quienes, siempre de lejos, lo observaban.
Hace fortuna en las nuevas tierras y se dedica a abrir caminos para sus carretas de comercio, nada menos que de Puebla a Veracruz y de la ciudad de México a Zacatecas. Contrae matrimonio. Es muy feliz a lo largo de una vida emprendedora y variada en un país fabuloso y lleno de riquezas, al alcance de quien sepa obtenerlas.
Cuando queda viudo, a la edad de 62 años, decide donar su fortuna a la Iglesia y entrar como hermano lego al Convento de San Francisco de la capital, donde se distingue por sus virtudes cristianas y su clara inteligencia. Muere en 1600 a la edad de 98 años. Es beatificado mucho tiempo después en 1798, y se convierte en el protector de charros y toreros mexicanos durante el siglo XIX. Sus restos, momificados, reposan hasta hoy en el templo de San Francisco en Puebla de los Ángeles, México.
El alanceo de toros
Matar a los toros usando una lanza a pie o a caballo era una gesta que tenia en la España del siglo XVI una larga tradición de valor, hidalguía y nobleza. Entre los personajes históricos que la practicaron se cuenta al defensor de la cristiandad, aquel que ganaba batallas después de muerto, el invencible Cid Campeador.
En la Nueva España empezó a practicarse por la nobleza ecuestre, usando ya las modificaciones introducidas al paso del tiempo, como la imposición de la lanza colocada en una garrocha, a fin de romperla más fácilmente y dejarla introducida en el cuerpo del toro. El caballero podía usar varias lanzas hasta matar al toro, pero si era derribado, lo cual ocurría con gran frecuencia, permanecer tumbado era signo de cobardía y plebeyez, así que debía recuperar la montura con la ayuda de sus sirvientes a la mayor brevedad y continuar la faena. La situación extrema era la acometida del toro al caballo desmontado. Entonces había que seguir siendo noble, jamás abandonar la justa y llegar al empeño a pie.
Continuará… Olé y hasta la próxima.